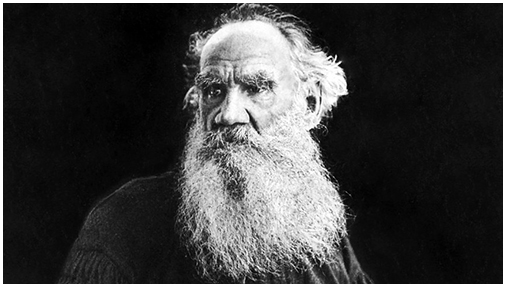
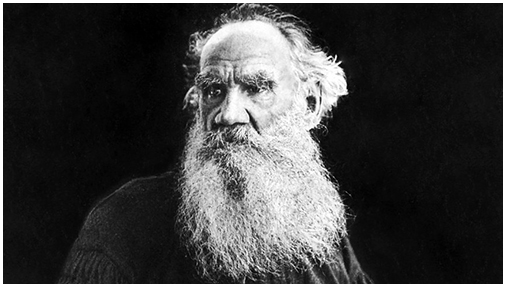
Un rico terrateniente, sea ruso, francés, inglés, alemán o americano, existe por los derechos, por los diezmos que deduce a los hombres que viven miserablemente de su tierra y a los que toma todo lo que puede. Su derecho de propiedad reposa sobre el hecho de creerse amo y señor absoluto de la tierra y a cada tentativa de los oprimidos para gozar sin su consentimiento de la tierra que él cree suya, llegan tropas que los someten a toda suerte de violencias. Parecería evidente que el hombre que vive así es un ser malo, egoísta y no puede de ningún modo considerarse como un cristiano o un liberal. Parecería evidente que la primera cosa que debe hacer, si quiere por poco que sea conformarse al espíritu del cristianismo o del liberalismo, es dejar de despojar y de atemorizar a los hombres con la ayuda de las violencias gubernamentales que le aseguran el derecho sobre la tierra. Esto sucedería, en efecto, si no existiera una metafísica hipócrita que afirma que desde el punto de vista de la religión la posesión o la no posesión de la tierra es indiferente para la salvación, y, desde el punto de vista científico, que el abandono de la tierra sería un sacrificio individual inútil, ya que la mejora del bienestar de los hombres no se realiza por este camino, sino por las modificaciones progresivas de las formas exteriores de la vida. Y entonces, este hombre, sin la menor turbación ni la menor duda, organizando una exposición agrícola, fundando una liga antialcohólica, o enviando a través de su mujer y sus hijos camisetas o caldo a tres viejas, predica descaradamente en la familia, en los salones, en los comités y en la Prensa, el amor evangélico o humanitario al prójimo en general y, en particular, a los trabajadores agrícolas que no cesa de explotar y de oprimir. Y los hombres que ocupan la misma situación que él le creen, le alaban y examinan seriamente con él otros medios de mejorar la suerte de ese pueblo trabajador sobre cuya explotación basan su vida. Sin embargo, no llevan a cabo la única medida que puede contribuir a mejorar la situación del pueblo, a saber: dejar de quitarle la tierra necesaria para su existencia.
Un negociante, cuyo comercio -como todo comercio, por lo demás- se basa en la codicia, se aprovecha de la ignorancia o de la necesidad: compra las mercancías por menos de su valor y las vende muy por encima. Resulta evidente que el hombre cuya actividad está basada en la codicia debería avergonzarse de su situación y no podría jamás, si continúa con su comercio, llamarse cristiano o liberal. Pero la metafísica de la hipocresía le dice que puede pasar por un hombre virtuoso continuando su acción nociva: el hombre religioso no tiene más que creer, el liberal no tiene más que ayudar al cambio de las condiciones exteriores, al progreso de la industria. Y entonces ese negociante (que, además, vende mercancías defectuosas, engaña en el peso, en la medida, o vende productos perjudiciales para la salud, como alcohol u opio) se considera y es considerado por los demás, si no engaña también a sus colegas, como un modelo de honradez y de probidad. Y si además hace un donativo a alguna institución pública -un hospital, un museo, una escuela- de una milésima parte del dinero que ha robado, es considerado incluso como el benefactor del pueblo, sobre cuya explotación y perdición está fundada toda su fortuna; y, si ha dado una escasa parte de ese dinero robado a las iglesias y a los pobres, es además considerado un cristiano ejemplar.
Un fabricante es un hombre que obtiene todas sus rentas del salario arrancado a los obreros, quienes para poder sobrevivir tienen que realizar un trabajo forzado que consume la salud de generaciones sucesivas. Resulta evidente que, si profesa principios cristianos o liberales, debería ante todo dejar de arruinar en su provecho vidas humanas; pero, según la teoría existente, contribuye al progreso de la industria y no debe cesar en su acción, pues sería perjudicial para la sociedad. Y entonces, este hombre, este duro poseedor de esclavos, después de haber construido para los obreros explotados en su fábrica casitas con jardincillos de dos metros, una caja de retiro y un hospital, está absolutamente convencido de haber pagado con sus sacrificios las vidas humanas que ha arruinado física y moralmente, y continúa viviendo tranquilo, orgulloso de su obra.
Un funcionario -civil, religioso o militar- que sirve al Estado para satisfacer su ambición, o, lo que sucede muy a menudo, por un sueldo deducido del producto del trabajo del pueblo, si, aunque sea muy raro, no roba aún directamente el dinero del Tesoro, se considera y es considerado por sus iguales como el miembro más útil y más virtuoso de la sociedad.
Un juez o un procurador que sabe que, por su decisión o por su requerimiento, hay cientos, miles de desgraciados arrancados a su familia y que son encerrados en prisión, y se vuelven locos o se matan con cascos de vidrio o dejando de comer; que sabe que esos hombres tienen también madres, esposas, hijos desesperados por la separación, deshonrados, que piden inútilmente el perdón o al menos un alivio de la suerte de sus padres, hijos, maridos, hermanos; este juez, este procurador, están de tal modo embebidos por la hipocresía que ellos mismos y sus semejantes, sus mujeres y sus familiares están absolutamente seguros de que pueden ser, a pesar de todo, hombres muy buenos y muy sensibles. Según la metafísica de la hipocresía desempeñan una misión social muy útil. Y esos hombres que son causa de la pérdida de miles de hombres, con la fe en el bien y la creencia en Dios, se dirigen a la iglesia con el semblante risueño, escuchan el evangelio, pronuncian discursos humanitarios, acarician a sus hijos, les predican la moralidad y se enternecen ante sufrimientos imaginarios.
Todos estos hombres y los que viven alrededor de ellos: sus mujeres, sus hijos, los preceptores, los cocineros, los actores, los jockeys, se alimentan de la sangre que por tal o cual medio, por tales o cuales sanguijuelas, se extrae de las venas del trabajador. Cada uno de sus días de placer cuesta miles de días de trabajo. Ellos ven las privaciones y los sufrimientos de esos obreros, de sus hijos, de sus mujeres, de sus viejos, de sus enfermos. Ellos saben a qué castigos se exponen los que quieren resistir a su rapiña organizada, y así y todo no disminuyen su lujo, y no solamente no lo disimulan, sino que lo ostentan desvergonzadamente ante esos obreros oprimidos que los odian, provocándoles así intencionadamente. Y, al mismo tiempo, continúan creyendo y haciendo creer a los demás que se preocupan en gran medida del bienestar de ese pueblo al que no dejan de pisotear. Y el domingo, ataviados con ricos vestidos, se dirigen en coches lujosos a la casa de Cristo, elevada por la hipocresía, y allí escuchan a hombres, instruidos para esta mentira, predicar el amor que niegan a todos en su existencia. Estos hombres se meten de tal modo en su papel que acaban por creer ellos mismos en la sinceridad de su actitud.
La hipocresía general ha penetrado en cuerpo y alma en todas las clases sociales, de tal suerte que en la sociedad actual ningún comportamiento puede ya indignar a nadie. No en vano la hipocresía, en su sentido propio, quiere decir representar un papel. Y representar un papel, cualquiera que sea, es siempre posible. Hechos tales como el de que los representantes de Cristo bendigan a los homicidas militarizados y armados contra sus hermanos y teniendo el fusil para la oración; hechos como el de la necesaria participación de los sacerdotes -de todas las confesiones cristianas- junto al verdugo en las ejecuciones, reconociendo con su presencia el asesinato como conciliable con el cristianismo (un pastor ha asistido a la experiencia de la ejecución mediante la electricidad), son hechos que no asombran a nadie.
Una exposición internacional penitenciaria ha tenido lugar recientemente en San Petersburgo. Se han expuesto en ella los instrumentos de tortura, las cadenas, modelos de prisiones celulares, es decir, instrumentos de suplicio peores que el knut y los azotes, y las señoras y los señores sensibles iban a ver todo eso y se divertían viéndolo.
Nadie se sorprende tampoco de que la ciencia liberal, aun reconociendo la igualdad, la fraternidad, la libertad, demuestre la necesidad del ejército, de las ejecuciones, de las aduanas, de la censura, de la prostitución, de la expulsión de los obreros extranjeros que degradan los salarios, de la prohibición de emigrar, de la colonización basada en el envenenamiento, en el saqueo, en el aniquilamiento de razas enteras de hombres llamados salvajes, etc.
Se habla de lo que sucederá cuando todos los hombres profesen lo que se llama cristianismo (es decir, diversas confesiones hostiles las unas con las otras), cuando todos puedan vestirse y comer lo que necesiten, cuando todos los habitantes de la Tierra estén unidos por el telégrafo, el teléfono, y se comuniquen con la ayuda de globos, cuando todos los obreros estén concienciados de las teorías socialistas y cuando las asociaciones obreras reúnan millones de afiliados y posean millones de rublos, cuando todos estén instruidos, lean los periódicos y conozcan todas las ciencias. Pero, de todos estos avances, ¿cuáles pueden resultar útiles y buenos si los hombres no dicen y no hacen aquello que consideran como verdad?
La desgracia de los hombres proviene de su desunión, y su desunión proviene de que no siguen la verdad, que es única, sino la mentira, que es múltiple. El único medio de unión es, pues, unirse en la verdad. Por eso es por lo que, cuanto más sinceramente buscan los hombres la verdad, más se aproximan a la unión. Pero, ¿cómo es posible que los hombres puedan unirse en la verdad, o aun aproximarse a ella, cuando no solamente no expresan la verdad que conocen, sino que además la consideran inútil y fingen reconocer como verdad aquello que saben que es mentira? De esta manera, la situación social de los hombres no puede mejorar, mientras éstos se oculten a sí mismos la verdad, mientras no reconozcan que su unión, y por consiguiente la felicidad, no es posible sino en la verdad, y mientras no coloquen por encima de todo el reconocimiento de la verdad que les es revelada.
Aunque todos los perfeccionamientos exteriores que puedan soñar los hombres religiosos o los hombres de ciencia se cumplan; aunque todos los hombres se conviertan al cristianismo y aunque todas las mejoras deseadas por los Bellamy y los Richet se realicen aun más allá de su deseo, si la hipocresía que reina hoy subsiste, si los hombres no profesan la verdad que conocen, sino que continúan simulando la creencia en aquello que no creen, y la estima por aquello que no estiman, su situación no solamente seguirá siendo la misma, sino que no hará más que empeorar. Cuanto más tengan los hombres cubiertas sus necesidades, cuantos más telégrafos, teléfonos, libros, periódicos y revistas haya, más medios habrá de propagar las mentiras y las hipocresías, y por consiguiente más desgraciados serán, como sucede en la actualidad. Aunque todas esas mejoras materiales se realicen, la situación de la humanidad no habrá mejorado. Que cada hombre, pues, en la medida de sus fuerzas, siga personalmente la verdad que conoce, o que por lo menos no defienda la mentira. Y así, muy pronto, en este mismo año en que estamos, se producirán cambios que no nos atrevemos a soñar ni para los próximos cien años: la emancipación de los hombres y el establecimiento de la verdad sobre la Tierra.
No sin razón la única palabra dura y amenazante de Cristo ha sido dirigida a los hipócritas. No es el robo, el pillaje, el homicidio, el adulterio, la falsificación, sino la mentira, la mentira especial de la hipocresía, lo que destruye en la conciencia de los hombres toda distinción entre el bien y el mal, lo que los corrompe, lo que los vuelve malos y semejantes a las fieras, lo que les impide huir del mal y buscar el bien, lo que les arrebata aquello que constituye el sentido de la verdadera vida humana y, por consiguiente, les dificulta el camino de toda perfección.
Los hombres que ignoran la verdad y que hacen el mal provocan en los demás la aversión hacia ellos y la compasión por sus víctimas, pues hacen el mal sólo a aquellos a quienes atacan; pero los hombres que conocen la verdad y que hacen el mal bajo la careta de la hipocresía, además de hacerse el mal a sí mismos y hacérselo a sus víctimas, se lo hacen a miles y miles de hombres tentados por la mentira que oculta este mal.
Los ladrones, los asesinos, los estafadores, que cometen actos que ellos mismos y todos los demás hombres reconocen como malos, son el ejemplo de aquello que no hay que hacer y repugna a los demás. Pero los que cometen los mismos robos, violencias y asesinatos, disimulándolos con toda suerte de justificaciones religiosas o científicas, como hacen los propietarios, comerciantes, fabricantes y funcionarios, provocan la imitación y hacen el mal no sólo a aquellos que lo sufren directamente, sino a miles y millones de hombres a los que pervierten y descarrían haciendo desaparecer en ellos toda distinción entre el bien y el mal.
Un solo bien o ganancia obtenidos a través de comerciar con las necesidades del pueblo o a través de los productos que ellos corrompen, u obtenidos por operaciones de Bolsa, o por la adquisición a bajo precio de la tierra que aumenta de valor, o por una industria que arruina la salud y compromete la vida, o por el servicio civil o militar del Estado, o por cualquier ocupación que estimule los malos instintos; un bien obtenido de esta manera, no solamente con la autorización, sino también con la aprobación de los gobernantes, y disfrazado por una filantropía de ostentación, pervierte a los hombres incomparablemente más que millones de robos, de estafas, de saqueos, realizados contra las leyes establecidas y perseguidos criminalmente.
Una sola ejecución realizada por hombres instruidos, con las necesidades básicas cubiertas y no bajo la acción de la pasión, hecha con la aprobación y la participación de los sacerdotes cristianos, y defendida como algo necesario y justo, pervierte y enfurece a los hombres más que cientos y miles de asesinatos realizados por ignorantes y muy a menudo bajo la influencia de la pasión. Una ejecución como la que proponía el poeta Jukovsky, en la que los hombres sentirían incluso un enternecimiento religioso, sería el acto más corrupto que se pueda imaginar.
Cualquier guerra, aun la más benigna, con todas sus consecuencias ordinarias: la destrucción de las cosechas, los robos, los raptos, el libertinaje, el asesinato; con las justificaciones de su necesidad y de su legitimidad; con la exaltación de las hazañas militares, el amor a la bandera y a la patria; con los fingidos cuidados por los heridos, etc., pervierte, en un solo año, a más personas que miles de saqueos, de incendios y de asesinatos cometidos durante un siglo por individuos aislados impulsados por la pasión.
Una única existencia lujosa, aunque no sea gente extraordinaria, de una familia honesta y virtuosa, que gasta para sus necesidades el producto de un trabajo que bastaría para alimentar a miles de hombres que viven en la miseria al lado de ella, pervierte a más personas que las innumerables orgías de mercaderes groseros, de oficiales, de obreros dados a la bebida y al exceso, que por capricho rompen los vidrios, la vajilla, etc.
Una sola procesión solemne, un oficio o un sermón lanzado desde lo alto del púlpito de mentiras, en el que no cree ni el propio predicador, produce sin comparación alguna un mal mucho mayor que el de miles de falsificaciones, de adulteraciones de artículos de consumo, etc.
Se habla de la hipocresía de los fariseos. Pero la hipocresía de los hombres de nuestra época excede en mucho a la relativamente inocente de los fariseos.
ÁGORA